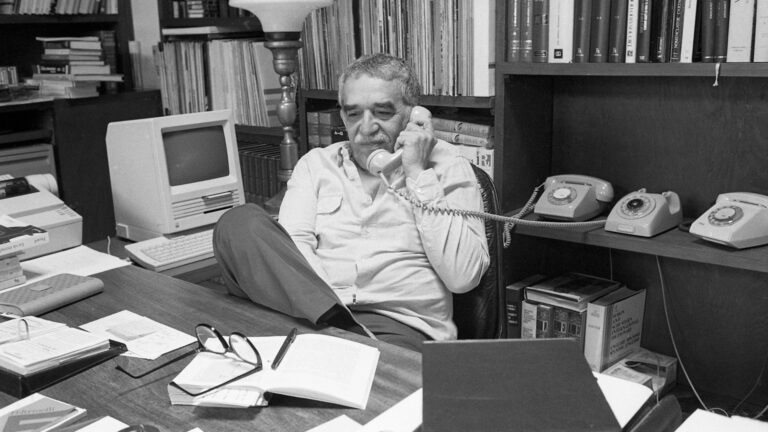Por Jorge Luis Borges
Quizá la historia universal es la historia de unas cuantas metáforas. Bosquejar un capitulo de esa historia es el fin de esta nota. Seis siglos antes de la era cristiana, el rapsoda Jenófanes de Colofón, harto de los versos homéricos que recitaba de ciudad en ciudad, fustigó a los poetas que atribuyeron rasgos antropomórficos a los dioses y propuso a los griegos un solo Dios, que era una esfera eterna. En el Timeo, de Platón, se lee que la esfera es la figura más perfecta y más uniforme, porque todos los puntos de la superficie equidistan del centro; Olof Gigon (Ursprung der griechischen Philosophie, 183) entiende que Jenófanes habló analógicamente; el Dios era esferoide, porque esa for- ma es la mejor, o la menos mala, para representar la divinidad. Parménides, cuarenta años después, repitió la imagen («el Ser es semejante a la masa de una esfera bien redondeada, cuya fuerza es constante desde el centro en cualquier dirección»); Calogero y Mondolfo razonan que in- tuyó una esfera infinita, o infinitamente creciente, y que las palabras que acabo de transcribir tienen un sentido dinámico (Albertelli: Gli Elea-ti, 148). Parménides enseñó en Italia; a pocos años de su muerte, el siciliano Empedocles de Agrigento urdió una laboriosa cosmogonía; hay una etapa en que las partículas de tierra, de agua, de aire y de fuego, integran una esfera sin fin, «el Sphairos redondo, que exulta en su soledad circular».
La historia universal continuó su curso, los dioses demasiado hu-manos que Jenofanes atacó fueron rebajados a ficciones poéticas o a demonios, pero se dijo que uno, Hermes Trismegisto, había dictado un número variable de libros (42, según Clemente de Alejandría; 20.000, según Jámblico; 36.525, según los sacerdotes de Thoth, que también es Hermes), en cuyas páginas estaban escritas todas las cosas. Fragmen- tos de esa biblioteca ilusoria, compilados o fraguados desde el siglo III, forman lo que se llama el Corpus Hermeticum; en alguno de ellos, o en el Asclepio, que también se atribuyó a Trismegisto, el teólogo francés Alain de Lille Alanus de Insulis- descubrió a fines del siglo XII esta fórmula, que las edades venideras no olvidarían: «Dios es una esfera inteligible, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna». Los presocráticos hablaron de una esfera sin fin; Albertelli (como antes, Aristóteles) piensa que hablar así es cometer una contradictio in adjecto, porque sujeto y predicado se anulan; ello bien puede ser ver- dad, pero la fórmula de los libros herméticos nos deja, casi, intuir esa esfera. En el siglo XIII, la imagen reapareció en el simbólico Roman de la Rose, que la da como de Platón, y en la enciclopedia Speculum Tri-plex; en el XVI, el último capítulo del último libro de Pantagruel se refi-rió a «esa esfera intelectual, cuyo centro está en todas partes y la cir- cunferencia en ninguna, que llamamos Dios». Para la mente medieval, el sentido era claro: Dios está en cada una de sus criaturas, pero ninguna Lo limita. «El cielo, el cielo de los cielos, no te contiene», dijo Salomón (1 Reyes, 8, 27); la metáfora geométrica de la esfera hubo de parecer una
glosa de esas palabras. El poema de Dante ha preservado la astronomía ptolemaica, que durante mil cuatrocientos años rigió la imaginación de los hombres. La tierra ocupa el centro del universo. Es una esfera inmóvil; en torno giran nueve esferas concéntricas. Las siete primeras son los cielos planetarios (cielos de la Luna, de Mercurio, de Venus, del Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno); la octava, el cielo de las estrellas fijas; la novena, el cielo cristalino llamado también Primer Móvil. A éste lo rodea el Empireo, que está hecho de luz. Todo este laborioso aparato de esferas huecas, tras- parentes y giratorias (algún sistema requería cincuenta y cinco), había llegado a ser una necesidad mental; De hipothesibus motuum coeles- tium commentariolus es el timido título que Copérnico, negador de Aris- tóteles, puso al manuscrito que trasformó nuestra visión del cosmos. Para un hombre, para Giordano Bruno, la rotura de las bóvedas estela- res fue una liberación. Proclamó, en la Cena de las cenizas, que el mun- do es efecto infinito de una causa infinita y que la divinidad está cerca, «pues está dentro de nosotros más aun de lo que nosotros mismos es- tamos dentro de nosotros». Buscó palabras para declarar a los hombres el espacio copernicano y en una página famosa estampó: «Podemos afirmar con certidumbre que el universo es todo centro, o que el centro del universo está en todas partes y la circunferencia» (De la causa, prin- cipio de uno, V).
Esto se escribió con exultación, en 1584, todavía en la luz del Renacimiento; setenta años después, no quedaba un reflejo de ese fervor y los hombres se sintieron perdidos en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, porque si el futuro y el pasado son infinitos, no habrá realmente un cuándo; en el espacio, porque si todo ser equidista de lo infinito y de lo infinitesimal, tampoco habrá un dónde. Nadie está en algún día, en algún lugar; nadie sabe el tamaño de su cara. En el Renacimiento, la humanidad creyó haber alcanzado la edad viril, y así lo declaró por boca de Bruno, de Campanella y de Bacon. En el siglo XVII la acobardó una sensación de vejez; para justificarse, exhumó la creencia de una lenta y fatal degeneración de todas las criaturas, por obra del pecado de Adán.
(En el quinto capitulo del Génesis consta que «todos los dias de Matusa- lén fueron novecientos setenta y nueve años»; en el sexto, que «había gigantes en la tierra en aquellos días».) El primer aniversario de la elegía Anatomy of the World, de John Donne, lamentó la vida brevísima y la estatura mínima de los hombres contemporáneos, que son como las ha- das y los pigmeos; Milton, según la biografía de Johnson, temió que ya fuera imposible en la tierra el género épico; Glanvill juzgó que Adán, «medalla de Dios», gozó de una visión telescópica y microscópica; Robert South famosamente escribió: «Un Aristóteles no fue sino los es- combros de Adán, y Atenas, los rudimentos del Paraiso». En aquel siglo desanimado, el espacio absoluto que inspiró los hexámetros de Lucrecio, el espacio absoluto que había sido una liberación para Bruno, fue un la- berinto y un abismo para Pascal. Éste aborrecia el universo y hubiera querido adorar a Dios, pero Dios, para él, era menos real que el aborrecido universo. Deploró que no hablara el firmamento, comparó nuestra vida con la de náufragos en una isla desierta. Sintió el peso incesante del mundo físico, sintió vértigo, miedo y soledad, y los puso en otras pa- labras: «La naturaleza es una esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna.» Así publica Brunschvicg el texto, pero la edición crítica de Tourneur (París, 1941), que reproduce las ta- chaduras y vacilaciones del manuscrito, revela que Pascal empezó a es- cribir effroyable: «Una esfera espantosa, cuyo centro está en todas par- tes y la circunferencia en ninguna.» Quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas.
Buenos Aires, 1951.